Por Giovanni Algarra
Ilustraciones de Erika Niño
Aún se movía la lámpara de la habitación, una supuesta imitación de flor de Loto que colgaba frente a nosotros. El temblor había sido leve. Una crispación de la tierra, un habitual desentumecerse telúrico. Miré a los ojos de mi novia y ella sonrió. Creo que nos daba gracia ver al Secretario de Salud quedarse pasmado, con las palabras colgando del mentón, cuando se disponía a dar otro parte televisivo sobre la contingencia sanitaria. No obstante, había algo que queríamos olvidar y que se había despertado con el movimiento sísmico. Una de esas ideas tan serias, tan tristes, tan… desesperadas que, cuando reptó desde su escondite profundo al interior del templo de los miedos –ese templo de cortinas y paredes color ébano, con vidrios escarlata y un reloj negro—y se dispuso a salir a la luz, todas las otras ideas la vieron con horror.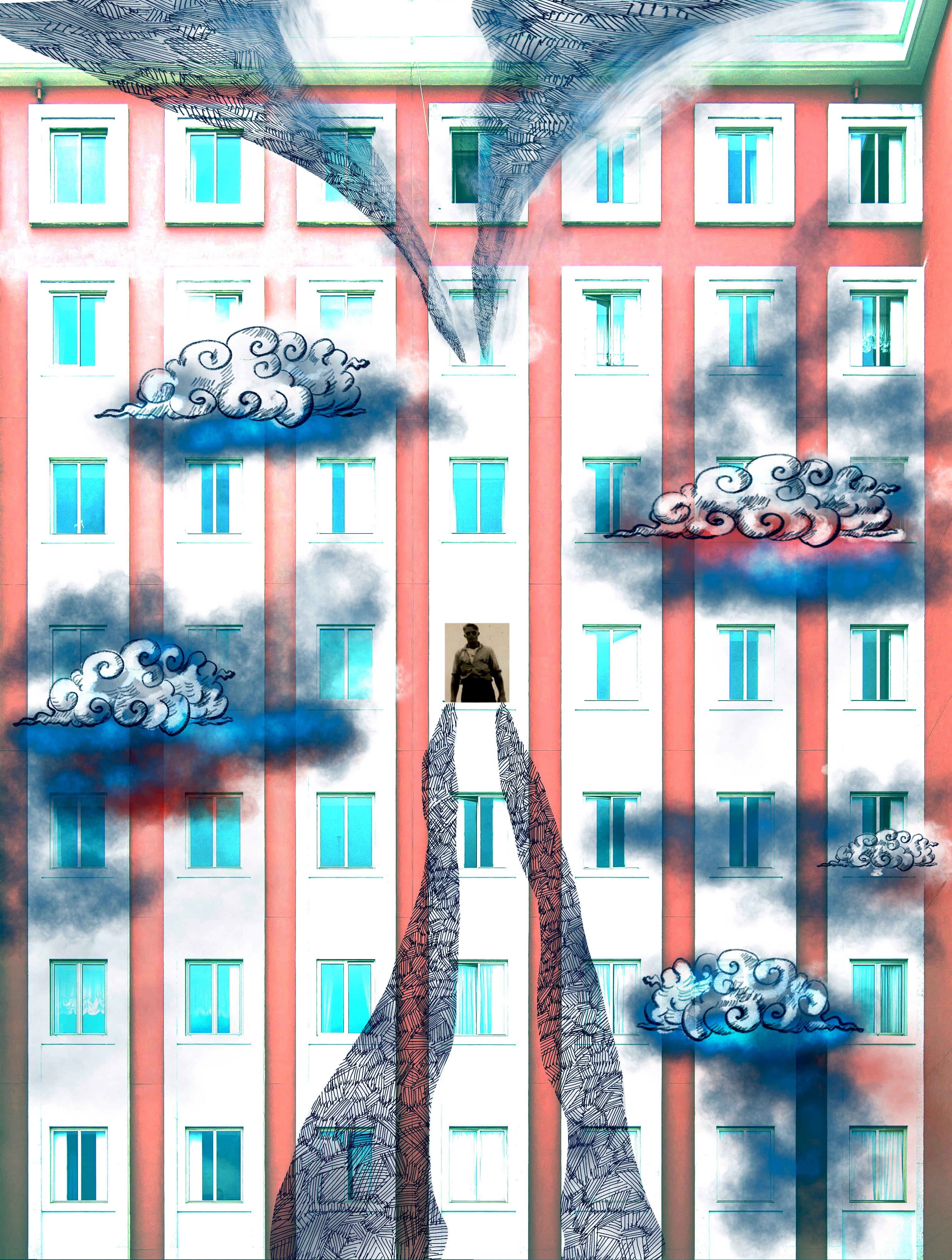
A toda idea alegre se le fueron los colores del rostro y la conciencia, al sentirla, se desplomó en un torrente lleno de moco conceptual y bruscas tempestades de estornudos intelectuales; hasta hubo una calentura espiritual que indicaba obviamente una influenza homínido mental, muy antigua, una que nos heredaron los hombres de los valles africanos cuando sentían el horror de encontrarse solos y desamparados frente a lo inevitable. Ahora, al ser sedentarios y vivir en una cultura compleja se ha trasfigurado la enfermedad ancestral, mutado, se ha convertido en la terrible sensación de que asistimos al final del orden protector de nuestra sociedad. ¿Por qué dejarse infectar por una idea tan irracional? Es que no era una reflexión, era un síntoma psicológico del espanto que reinaba alrededor nuestro por la situación presente. Solamente quien ha estado en Ciudad de México en el año del temblor y de la influenza H1N1 sabe por qué se hizo clara esa espantosa y enfermiza idea. Cuando me hallé a solas, más tranquilo y montado en una bicicleta, vi las calles de la solitaria ciudad con algunas personas pegadas a tapabocas que herían sus orejas y hacían insoportable el respirar. Sólo fue descuidarme un poco y tropecé con una tarde de mi infancia… una de esas en las que se espera fervientemente el sonido de las campanillas del carrito de las nieves y los conos en medio de un sol-bote de pintura que chorrea las nubes y las deja chispeadas de colores rojizos y plumones verdes. Ese día no estaba en casa. Viajaba en un vuelo a la Ciudad de México con mi padre.

Ese ser monumental y serio que ahora encuentro sonriente y decrepito en una silla de su convalecencia sin fin, me llevaba a que lo acompañara a realizar un trabajo en la casa de un opulento señor mexicano. Bajo el avión las nubes estaban todas bañadas de polvo dorado. Me preguntaba cómo podía ese polvo llegar allí. Tal vez las empresas que lo venden para que los niños hagan sus tareas de rellenar una gallina con ese color, lo buscan en un avión sobre las nubes. Sacan una red gigante y lo atrapan por montones. Quería tocar esas nubes lustrosas, pero la ventanilla que me tocó no abría. La señorita del carrito de las comidas me regaló una paleta y le sonreí. Me perdí por un segundo en el sabor a maracuyá de la golosina, antes de regresar mi mirada a esas nubes que, de vez en cuando, dejaban ver una serpiente de agua brillando en las faldas de una montaña.
Al llegar la noche mi padre me indicó que estábamos casi llegando a la ciudad. La primera vez que la vi, me pareció la ciudad-mundo de Starwars; ese lugar profusamente industrializado en donde imparten justicia los jedis desde un templo milenario y mítico. Casi quedé sin aliento al ver que cuando el avión giraba para tomar pista, no podía encontrar el fin de esa imagen cargada de puntitos y puntitos luminosos. Al observar que ese tapete de bombillas minúsculas se convertía en rascacielos, un castillo, canchas de fútbol, avisos luminosos, ríos minúsculos con góndolas coloridas, seres humanos y tristes perros solitarios, descubrí que ese ser descomunal, luminoso y grotesco que veía desde el avión –o que era lo único visible desde el avión cuando ya se estaba sobre él—estaba vivo. Después de tantos años es el primer recuerdo que trae mi mente, porque ahora sé que lo que sentí después de la voceada emergencia sanitaria y el temblor era la certeza de que asistía al trastorno y posible desmayo de esa vida maravillosamente compleja que se extendía sobre el Valle de México. Esa tierra de todos, esa urbe de nadie, ahora era de los perros que viven de una calle a otra, moviéndose con las rutinas del sol para no quemarse.
El viento chicoteaba mi pantalón y la avenida me llevaba con gracilidad ceremoniosa a la zona cultural de la universidad. Allí me detuve a ver esa obra de color negro parecida a esos escarabajos de un cuerno que recojo en las calles porque considero un crimen que sean estropeados por las llantas de un carro. Cuando los alzo del suelo emiten un sonido ronco, extraño, como defensa. Eso me atemoriza, pero no me vence. Necesito dejarlos en un lugar seguro donde puedan enterrarse y tener su progenie con caparazones negros y un cuerno en sus narices. Una vez esperé ante uno de sus hoyos en la tierra húmeda para ver salir a sus hijos, por el mes de mayo. Mi madre no dejaba de llamarme para hacer los deberes escolares y yo no comprendía por qué demonios era más importante la historia del “templo del sol” que el momento mágico y casi esotérico de ver surgir de sus cuevas cavernosas y umbrosas a los pequeños insectos acorazados con una espada en la cabeza. Nada hacía que cambiara de opinión frente a esas catacumbas donde asomaban de una silenciosa temporada de germinación los seres más maravillosos de la naturaleza. Una sola vez pude contemplar esa gracia del universo.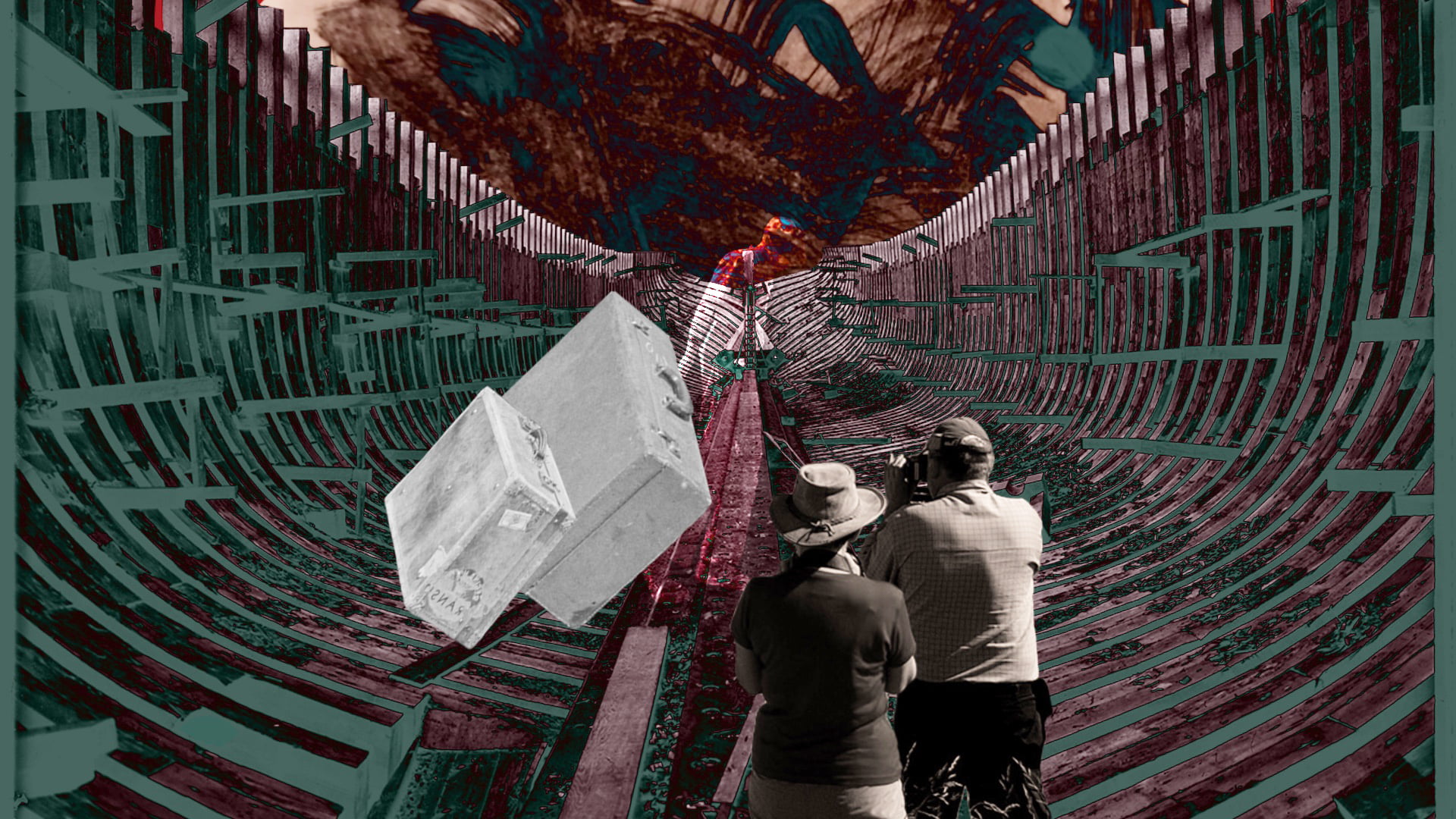
Frente a esa obra negra de cemento me comí una empanada de atún. Me sentía cómodo al pensar que después de tantas ayudas para que esos escarabajos vivieran muchos años más, este gigante nacido de la cavernosa y enlodada mente de un artista me salvaría de todo mal y peligro, especialmente de esa horrible enfermedad que estaba en boca de muchos, no porque la tuvieran, –¡oh horror! –, sino porque era el tema de los telediarios, el Internet y la radio. Lejos, en medio de la zona cultural, esperaba que la influenza, mal llamada pandémica, no pudiera ser escupida a mi cara por los estornudos de algún desgraciado y miserable enfermo.

La empanada estaba picante, como siempre, desproporcionadamente hinchada de chile. Así que añoré esas empanadas de carne y papa de mi país, sin chile. Algunas estaban repletas de pollo o con un poco de queso. Calientes y sazonadas, eran la delicia de quien no contaba para una comida más completa. Me preguntaba si sería mejor el estar en mi país comiéndome una de esas deliciosas empanadas y no en éste con unos medios de comunicación amarillistas, una enfermedad recién nacida de la cocina genética de un cerdo, un temblor abordo y unas empanadas enchiladas. Me sentía muy apabullado tras esta suma de calamidades. Tenía ganas de tomar mis maletas, mi novia y regresar a mi país. Pero, como una flecha incendiada, llegó a mí la razón de un argumento. Si regresaba sería examinado por médicos y tratado con resquemor y sospecha. Temí el recelo de mi familia y de mis allegados. Ahora estaba atado al destino de este país. Sentí un dolor en el estómago con sólo pensar en que por mi causa y mis miedos pudiera llevar el extraño virus a mi querida ciudad. Cabizbajo vi la tierra que rodeaba al insecto artístico y de un hueco enlodado surgió el por siempre esperado insecto de mi infancia.
Click aquí para Visitar la Web del autor y leer otros cuentos y ensayos
Semblanza: Giovanni Miguel Algarra Garzón es doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Metodólogo y especialista en bioética, también ha dedicado su vida a la literatura en diferentes formas. Es director y fundador de la asociación civil Agencia Ciudadana, en Colombia, así como profesor e investigador en el Diplomado en Bioética de la Comisión de Bioética del Estado de México. Pertenece al Grupo de Investigación Bioartefactos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.










